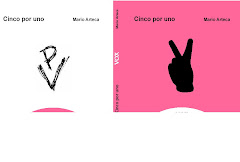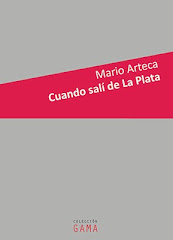PROLEGÓMENOS A TODA TIJUANOLOGÍA DEL PEOR-VENIR
1. Señorita Lábil es centrífuga
Lexias que delinquen, la tijuanología es un rechazo a admitir centros. Tijuana se refacciona ad infinitumecido. Su desintegración clama loops, whatevas o feonomenología de su extrarrelajo. Al coctelear zapping de imagos, Tijuana devino snack de la posmodernitis. ¿Porqué Tijuana interesa? Porque se antoja ínsula distinta, Alforja y distopía.
The Otredad. Al menor descuido, Tijuana se vuelve brava lengua loca ("Verbo Bro."), border thinking out of control, pugnasmo epistémico, super punk. ¿Qué no ha sido dicho de Tijuana? Della se puede decir cualquier cosa y mañana, Tijuana es otra. Lo propio de Tijuana es dividirse —en su plano urbano, al Este, ya existe una zona inmensa que se autodenomina la "Nueva Tijuana"— y por su partición, sus versiones desconstructivas son innúmeras. Anyway, en fall-out de tergiversaciones su perfil es preclaro: Tijuana es centrífuga porque sus centros son insoportables. Tales centros, sin embargo, existen. Centros díscolos.
La tijuanología es laberíntica porque su logos es lábil. La labilidad es la incapacidad de causalidad o concentración. Se predica sobre Tijuana con déficit de atención y greguería. De Bukowski a Cabrera Infante y de The Simpsons a Gael García, Tijuana exige citas. Lo lábil es deflectivo, evade lo centrípeta, para deslizarse. Patria devenida Party. Matchmaker de todos los conceptos. "Ciudad excepcional", chancecita de deslindar a la cultura mexicana de sí misma. Bato loco, Tijuana te encanta porque Tijuana te sirve pa' decir que México no es México. Tijuana es una rama de la patafísica.
No queremos darnos cuenta que lo chilango, lo chicano y lo tijuano son variantes de un mismo mito mostrenco. Tal táctica atañe tanto a aquellos que la relatan desde Estancia Relámpago hasta Nativismo Inc. Tijuana como oportunidad fantástica de desvanecer el contexto; urbe de la que puede decirse equis porque en su conjetura lo lábil manda. Tijuana (¡oh Devorado Debord!) o la ciudad hecha nada más que espectáculo: no nos relacionaremos con Tijuana sino a través de sus imágenes. Tijuana tijuanizada. Sarduy y Oswald de Andrade permiten colegir que Tijuana simula y traga. La cultura tijuanense es buffet de pseudo-signos. Desde los Tijuana Bibles hasta esta página, retragamos. Pero la tragazón limítrofe no es como la pinta la tijuanología canónica.
Tijuana, backyard de lo que en fachada se llama "integración" o "mezcla", realmente es chacra chacal, contrabando y fisión. ¿Hibridación? ¿Fusión? C'mmon! Los 90's, amigos, resultaron ser los 80's. Las teorías de los 90's acerca de la frontera resultaron ser las tonterías de los 80's acerca de la "integración". Existiendo por antítesis, Tijuana prueba el retorno maléfico de la Historia. Fuck Fuyukama. Minutemen no mienten.

Si "Aleph" es una metáfora que ha sido aplicada a la cultura de Tijuana, no olvidemos que "Aleph" es progenie genial de la burla bruja de Borges. El Aleph, nos dice el gran sudaca, es un falso Aleph. Todo Aleph es pseudo-Aleph. Del mismo acomodo que el Aleph de Borges es una parodia de las listas whitmaníacas —Daneri es una cosmicomedia del jefe de Leaves of Grass—, Tijuana es un dizque-Aleph que parodia la conjunción hiperbólica de EUA y México. Tijuana es summa mofa. Somos una McUltura con la interlengua de fuera. Buffer zone bufón.
La cultura tijuanense trastoca elementos multiculturales, consume otredades en festín caníbal, anestesiando las contradicciones a la vez que implosionando la tentación de esencia. Remix a la mex. Este trastocamiento tiene efecto comediante, sí, pero también es una catálisis de catarsis cantina que esconde la entropía pervertida que practica, pues los emblemas grotescos que caracterizan a Tijuana ocultan su ironía ebria desdibujando la discontinuidad de las partes arrejuntadas y secreteando el contexto de la remezcla culera. Comprende compadre? La cooltura tijuanense está compuesta de una serie de retruécanos que, sin embargo, son vendidos como si fueran cognados. As if rifa.
Tijuana sobrevive las culturas mex/usa(s). Esta cultura disloca, recicla, reensambla. (Ambas, that is, varias.) Hiper postura post. Un consumo de lo cholo-pocho-naco-gringo-indio que tras variopintos zooms rizomantecosos, encalla acidia; Tijuana es lo desnacional, sí, pero también la herida introspectiva. Tijuana es la península que paulatinamente se separa debido a la Falla, pero también la sinergia de orgías. Tijuana: todas tus otredades juntas.
2. Mister, Happy Hybrido No ExistirComo cultura disléxica o paratáctica, la teoría y metaforización de Tijuana ha consistido, primordialmente, en malentendidos. El malentendido protagónico es el rosario de nociones/imágenes que han sido empleadas para definir a Tijuana y la frontera en general: "fusión" o "hibridación" y sus derivados como "MexAmerica". Ya lo dijo Ella Shohat: "Como un término descriptivo catch-all, 'hibridismo' per se no discrimina entre las diversas modalidades de hibridismo, por ejemplo, asimilación forzada, autorechazo internalizado, cooptación política, conformismo social, simulacro cultural y trascendencia creativa." Sin embargo, la noción de cultura "híbrida" (Bhabha), precisamente por general y despolitizada en su superficie trapeada, ha sido el paradigma delicatessen de la tijuanología.
Lo "híbrido" esconde, ante todo, la hegemonía estadounidense. Haciendo la traducción, donde hemos dicho "híbrido" decimos en verdad: relación-tensorial en que la hegemonía estadounidense se ejerce y, por ende, se desdibuja a través de la aparente neutralidad del resultante "bipolar", "multicultural". Lo híbrido es lo que oculta la asimetría.
Tijuana es, fundamentalmente, contradicción no resuelta. Sin embargo, la tijuanología la define por lo contrario: Tijuana como síntesis, como tercer-estado, como superación hegeliana de las antítesis. Repasando el ABC de la tijuanología, A, B y C son variantes de la cultura tijuanense definida como "sincrética". Por eso la tijuanología no ha dejado de ser folclorizante, exotizante, ingenua, light.
Welcome to Tercera Nación! Bienvenidos a MexAmérica! Fusión For All! En la tijuanología sigue ganando Hegel y no la alternativa kierkegaardiana ni Adorno (dialéctica negativa, sin síntesis). Las metáforas recientes de la tijuanología apestan a Hegel, de ahí su anacronismo hipócrita. Son el optimismo del amo.
Desde hace algún tiempo he estado haciendo esta crítica al concepto de hibridización como malentendido central del discurso tijuanológico y de la frontera. Generalmente se toma esta crítica como una presunta petición de "purismo". Por el contrario, la crítica de la metáfora de lo "híbrido" lo que solicita es deshacernos de una noción pop, academizante, fashion statement, despolitizable, para ver más de cerca y más de lejos. Tijuana no sintetiza, Tijuana contradice. We are contrapunto. Lo que ocurre es que nos hemos vuelto adictos a ideas tranquilizantes acerca de la relación binacional. La hibridación es uno destos analgésicos. Incluso Lacan lo sabe: "Ninguna síntesis, nunca la hay, por lo demás... La Aufhebung 1 no es más que un bonito sueño de la filosofía."
Tijuana no se define por su integración, mas por su dialéctica magnética, en que las fuerzas de atracción tienen la misma importancia que sus fuerzas-de-resistencia. La cultura de Tijuana es un campo magnético —los dos imanes son los dos países—, cuya forma está producida ya sea por el atrayente abrazo amante o por polos que se repulsan. Tijuana es cómo los dos países se unen y también cómo se repudian. Tijuana es una cultura magnética.
3. OK del Burro, Crazy Barrioco y Anestética Tiyei Style
El OK que Tijuana da a lo "gringo" es el Sí del Asno —el sí del burro-cebra— del que habla Nietzsche-Deleuze: cada sí dado por el asno se vuelve una carga. Por cada sí que la cultura tijuanense hace a Estados Unidos en su look urbano, en su lenguaje, en su ideología, en sus autos, sí ante la migra, sí a ca, sí al boss, yes! yes! yes!, la carga del asno aumenta hasta quedar convertido en un burro pintado de cebra (tercermundeando a las zebras del San Diego Zoo). Tijuana es el ok del Burro.
La estética tijuanológica pretende aliviar el trauma de la fisión. Por ende, simula la fusión, barrunta la explosión y, luego, la niega en un noise distractor. La proS.A. tijuanense por excelencia, la del deshecho y rehecho en México, conjunta términos en un metaspanglish irónico —esta ironía la distingue del chicañol, que es mainstreamente happy togethershipeño— que da por entendido que en la mezcla no hay resolución feliz sino desencuentro. En la conjunción hay disyunción, en el mix hay resistencia a la juntura. Una dicción de la contradicción.
El burro cebra, emblema máximo de la estética tijuanaca, sigue también esta dialéctica de las tensiones disimuladas. El burro es un artefacto servil al turismo gringo como también un engaño de welcoming. Al turista se le entrega como esencia Mexican lo que es fabricación burlona. El burro es el gringo mismo. Zonkey! El ok del Burro es el No del Charro, el Show del Charro, la marca del Chowrro.
La estética tijuanense es tanto el espacio-tiempo de la remezcla como la disimulación de que no hay violencia, resentimiento, desigualdad ingredientes, de que everything is just fine! Free Beers For Everybody! No Esencia Required! La estética tijuanense es la anestesia para no sentir las contradicciones que involucran. Che Guevara + Cepillín = Tijuana, Clown Cabrón.
Reciclar inglés es ingrediente de dicha anestética. Sus escritores, medios y jóvenes, usan inglés granulado para enajenar el own aquí y ahora, usando a language less mine to talk about a completely artificial self. Separarme de mí mesmo a través del uso cool de lengua globalter ego. Got it? These words are not me.
La principal anestética de Tijuana es el muro. El muro es casinvisible para los tijuanenses. El muro es negado y, últimamente, convertido en sitio anestesiado a través del "arte" cool. Lo importante es no sentir el muro. Chepillín, Zonkey, el muro, son bloqueos en primera instancia, ironías para deshacer las antítesis y, en segundo momento (un segundo round más difícil de aprehender), críticas de este bloqueo, restablecimiento de la contradicción. To Not Feel la Diferencia! Nada de Desigualdad! El muro busca crear la indiferencia al muro y por eso en algunos sectores ya hay tres muros. Uno llama a otro y, a la vez, ninguno de los muros parece cierto. ¡Viva la anestesia!
La fórmula de Tijuana es clara: donde Yo & You se encuentran, la contradicción es anestesiada.
Yo soy You.
4. Made In Tijuana: del mito al cuento de hadas
La tijuanología ha sido centralmente mitográfica. Desde el siglo XIX, "Tijuana" es narrada como mito. Con detenimiento, el devenir de este mito ha sido descrito por Humberto Félix Berumen en Tijuana, la Horrible. Entre la historia y el mito (2003). Este mito convoca una polis babilónica, ninfomañosa, nocherniega, borderline. Más que una urbe, una metástasis. Tal mitobscuro se actualiza merced a los muertos del bordo y la (a)narcocultura. Pero en tijuanología, el mito está cediendo paso al cuento de hadas.
Walter Benjamin dicotomizaba entre el mito y el cuento de hadas. Según el judío errante, el cuento de hadas tiene como función relajar la angustia que produce el mito. "El cuento de hadas nos da noticias de las más tempranas disposiciones tomadas por la humanidad para sacudir la opresión depositada sobre su pecho por el mito... Hace ya mucho que los cuentos de hadas enseñaron a los hombres, y siguen haciéndolo hoy a los niños, que lo más aconsejable es oponerse a las fuerzas del mundo mítico con astucia e insolencia." Mientras el mito es terrible y apela al inconsciente trágico, el cuento de hadas es reconfortante, solapador del metadiscurso bálsamo.
El mito es un viaje de ascenso y/o descenso; viaje vertical.
El cuento de hadas es un desplazamiento plano; viaje horizontal.
Como mito, Tijuana significa "iniciación", tour por lo terrible, noche total, amor amok. Como mito, asimismo, significa distancia entre el discurso mitográfico y la realidad tangible, pues lo propio del mito es la diferencia entre éste y la experiencia cotidiana. "Tijuana no es como la cuentan" es la reacción típica de quien ha escuchado su mito. Casi nadie ha entendido esto: reflexionando sobre "tj" no hablamos realmente de una urbe, sino de un mito. El alias de ese mito criminal es "Tijuana". Pero Tijuana no es "Tijuana".
En el afán de construir una tijuanología menos mítica, hemos llegado al cuento de hadas, es decir (¡Ay Benjaminsote!), una versión narrativa más softcore, una diet tijuanología, donde el desgarramiento del mito tijuanense es intercambiado por el optimismo de su cuento de hadas.
El mito de Tijuana asegura que Tijuana es Killer Malinche, desmother, pocacosa, pírrica piruja. Su cuento de hadas —que ha tomado fuerza desde el TLC— quiere pasar de la leyenda negra al lavado de imagen. (Comités para limpiar su nombre, festivales de arte que subrayan la Bonita, Cool o Nice City, spots televisivos hacia la Mejor Tijuana, etc.) El cuento de hadas acerca de Tijuana quiere desalojar las ambivalencias del mito y dejarnos el relato de una ciudad cenicienta que representa la unión con el Príncipe Azul ("América del Norte"). A este cuento de hadas, por ejemplo, apeló el actual alcalde en su campaña: convertir a Tijuana en San Diego. El cuento de hadas narra a Tijuana como ciudad progresista, esperanzada, experversa, pobre pero decente o rica pero noble, luchona, emprendedora, rara pero simpática, ¡una transnación con lo mejor de ambas! "Híbrido", "fusión" y demás conceptos relajantes, by the way, pertenecen al cuento de hadas, bros. El cuento de hadas consiste en simular que sólo hay atractores. Al negar las resistencias, ha perdido el magnetismo entero que distingue a los lugares-límite.
Pero, como en el cuento de hadas, la calabaza desaparece a medianoche y con la calabaza reaparece la mugrienta Tijuana, Tijuana maletas, Tijuana putenga, Tijuanaca, maquiloca y maquilaraña, Tijuana la (precavida) sirvienta soñando con ser la princesa (precaria). Usted elija, cuento de hadas o mito. Confort o fracaso.
 5. Gnosis de garita
5. Gnosis de garitaSumandos atareados de jamasíntesis, las definiciones de Tijuana posponen su "unidad" eleáticamente. A pesar del apuro de acepción exacta —la tijuanología desde los noventa anhela atinar eidos tajante de lo que Tijuana representa—, la urbe-intertexto traba imágenes antitéticas; malabar de avatares dispares. Unos noemas no invalidan otros; al contrario, acaece un diálogo diabólico sin anexión asequible, una fascinante fisión creciente, multiplicación de centrosemiosis conflictivas. Preguntar cuál es Tijuana es absurdia. La cultura de Tijuana no es una. No está hecha de sus definiciones sino, sobre todo, de los espacios intermedios entre ellas, de sus fallas.
Al salir de Tijuana, en los metros últimos antes de cruzar a California, entre las filas de autos hacia la garita, pulula una casta de pediches niños malabaristas. Siempre he pensando que ellos entregan la lección final de la frontera. Y es que el niño malabarista se coloca entre los coches y al lanzar sus pelotas al aire deja clarobscuro que Tijuana no es exclusivamente una bola sino la forma etérea de todas ellas girando. Sabe que aunque una definición se caiga al suelo es posible reinstalarla gracias a las prontas manos; el secreto de la urbe es intercalar sus definiciones para que continúe la girándula. Con cada nueva tesis sobre la cultura fronteriza, se agrega una bola con la cual el malabarista tendrá que liar. A él, la adición elíptica no le parece obstáculo, pues seguirá arrojándolas al aire, sabiendo que no hay integración posible y, por ende, no apresa: su sabiduría es saber rotar y soltar los elementos, mantener la dinámica andando; incluso recogiendo del suelo lo que se caiga, sin desprecio de su propia errática. Ante los carros de turistas y nativos, tránsfugas y commuters, en el centro de esa órbita de tesis, el malabarista (contrahecho) ríe.
 Sin plafón para aventuras acéfalas. Más allá de todo esto, no estoy con aquellos que minimizan la capacidad de accionar de la derecha, sobre todo cuando ésta recolecta a la izquierda más trotzka y resentida y la lleva como ganado, justamente, a hacer número a la plaza de Perón. El comunicado de Jorge Altamira me dio vergüenza ajena. La izquierda tradicional, en este caso el Partido Obrero, sigue sin comprender cuándo es el momento de poner el discurso en la calle y cuándo hacerlo circular en el debate. También se escucharon opiniones y epítetos con relación al supuesto gobierno montonero o no montonero de los K. No hay que estar tan preocupados buscando la pureza de la raza monta en cada movimiento que haga el gobierno. El que busca encuentra, o habrá que decir, inventa. Muchas opiniones a veces revelan que aquellos que critican el grado de compromiso de los K o de D'Elía, llegaron tarde a todo, incluso a la militancia. Es mejor sincerarse que pedir lo imposible o lo que no puede percibirse. Existen actitudes indefendibles en el ejercicio del poder en este gobierno (que va más allá de la trompada de D'Elía), pero tampoco pidamos al Ejecutivo que sea el espejo donde podamos vernos más bonitos, rebeldes y comprometidos. De todas maneras, no golpeo una cacerola por ningún motivo. De estar Videla en el gobierno, bien, se buscaría un método más efectivo para echarlo, y no apelar a esta pantomima de quinta calaña en Capital Federal con la que la clase media-alta sueña que está haciendo su propia Sierra Maestra. Lo de Daniel Link, en Perfil, desagrada, y no porque "dice lo que todos pensamos y no nos atrevemos, etc.", que es el juguete axiomático en el que se esconde una pretendida honestidad brutal, desagrada porque incurre en el papel de provocar, con el único fin de superar un examen de admisión en el diario Perfil: cuanto más se golpea y brutaliza el lenguaje, mayor capacidad de colectar lectores. Sí, pero qué tipo de lectores.
Sin plafón para aventuras acéfalas. Más allá de todo esto, no estoy con aquellos que minimizan la capacidad de accionar de la derecha, sobre todo cuando ésta recolecta a la izquierda más trotzka y resentida y la lleva como ganado, justamente, a hacer número a la plaza de Perón. El comunicado de Jorge Altamira me dio vergüenza ajena. La izquierda tradicional, en este caso el Partido Obrero, sigue sin comprender cuándo es el momento de poner el discurso en la calle y cuándo hacerlo circular en el debate. También se escucharon opiniones y epítetos con relación al supuesto gobierno montonero o no montonero de los K. No hay que estar tan preocupados buscando la pureza de la raza monta en cada movimiento que haga el gobierno. El que busca encuentra, o habrá que decir, inventa. Muchas opiniones a veces revelan que aquellos que critican el grado de compromiso de los K o de D'Elía, llegaron tarde a todo, incluso a la militancia. Es mejor sincerarse que pedir lo imposible o lo que no puede percibirse. Existen actitudes indefendibles en el ejercicio del poder en este gobierno (que va más allá de la trompada de D'Elía), pero tampoco pidamos al Ejecutivo que sea el espejo donde podamos vernos más bonitos, rebeldes y comprometidos. De todas maneras, no golpeo una cacerola por ningún motivo. De estar Videla en el gobierno, bien, se buscaría un método más efectivo para echarlo, y no apelar a esta pantomima de quinta calaña en Capital Federal con la que la clase media-alta sueña que está haciendo su propia Sierra Maestra. Lo de Daniel Link, en Perfil, desagrada, y no porque "dice lo que todos pensamos y no nos atrevemos, etc.", que es el juguete axiomático en el que se esconde una pretendida honestidad brutal, desagrada porque incurre en el papel de provocar, con el único fin de superar un examen de admisión en el diario Perfil: cuanto más se golpea y brutaliza el lenguaje, mayor capacidad de colectar lectores. Sí, pero qué tipo de lectores.  El panfleto de Link demuestra además una falta de sutileza alarmante, sobre todo viniendo en una persona que ha demostrado ser un poco más inteligente que este retrato al estilo Etchecolatz. Aquello de cosmobolita, siquiera hace falta contestarle, porque es un neologismo más cercano a Raúl Portal que a Larva, de Julián Ríos. Qué suerte que Link vio pobres y clase media baja en su barrio de Capital, y que toda la movida en Buenos Aires fue re-espontánea. Ahora, en este fin de semana, se agotarán en la borrasca de una cumbre gobierno-campo un sinfín de soluciones, que seguramente se darán en el corto y mediano plazo. Todo se aquietará, entonces, y las góndolas volverán a estar repletas, pero con precios más altos. Después de esto: ¿hablarán de la misma manera aquellos que creen que el paro agrario fue un paro de trabajadores, y que el gobierno de Cristina es el más soberbio de la historia argentina? ¿Habrá alguien que discrimine entre errores y virtudes, todo lo que sucedió en los últimos tres días?
El panfleto de Link demuestra además una falta de sutileza alarmante, sobre todo viniendo en una persona que ha demostrado ser un poco más inteligente que este retrato al estilo Etchecolatz. Aquello de cosmobolita, siquiera hace falta contestarle, porque es un neologismo más cercano a Raúl Portal que a Larva, de Julián Ríos. Qué suerte que Link vio pobres y clase media baja en su barrio de Capital, y que toda la movida en Buenos Aires fue re-espontánea. Ahora, en este fin de semana, se agotarán en la borrasca de una cumbre gobierno-campo un sinfín de soluciones, que seguramente se darán en el corto y mediano plazo. Todo se aquietará, entonces, y las góndolas volverán a estar repletas, pero con precios más altos. Después de esto: ¿hablarán de la misma manera aquellos que creen que el paro agrario fue un paro de trabajadores, y que el gobierno de Cristina es el más soberbio de la historia argentina? ¿Habrá alguien que discrimine entre errores y virtudes, todo lo que sucedió en los últimos tres días?










 Entonces podría decir: no me gusta ese tipo de discurso, incluso desde entidades comprobadamente más abiertas como Federación Agraria, porque se practica lisa y llanamente el "tiro al cónyuge", cuando cualquiera que obseve números, sabrá lo bien que le fue y le va al sector ahora indignado, desde 2003 hacia estos días. ¿Qué quieren? Lo de siempre: más y con otras condiciones. El paro agrario aparece así con toda la fuerza de cualquier retrato ecuestre de Velázquez, la diferencia es que los personajes reales esta vez no son el centro de una extensión sometida. Los ruralistas rigen como figuras geométricas sobre la extensión, que por momentos parece ser toda la Argentina. Sin embargo, me gustaría pensar que estos reclamos son la expresión desbordada de una clase que se ve asfixiada por un gobierno hiperprogresista. Creo que los jerarcas del campo no logran hacer reaccionar a un gobierno que tiene todos los ingredientes para seguir beneficiándolos, pero que en la cadena de favores, alguien (Moreno, tal vez) entendió que existen negocios y socios mejores. Más allá de todo esto, no caeré en quienes están convencidos de que no han visto mejores gobiernos y castigan a éste porque no los representa como corresponde. Muchos creen que ellos son el reflejo donde el poder de turno debe mirarse, o bien, contemplarse hasta la admiración. La cosa no es al revés, pero un gobierno es un pedacito de uno, sin duda, aunque fuese la peor cara. Si no supiera que eso puede cambiarse, no escribiría lo que estoy escribiendo. Pero lo que no se soporta es la autoconmisceración desde el pensamiento medio, cuando sostiene que un personaje como Macri es una suerte de "castigo involuntario" ante la gilada setentista. Macri es Macri: no hagamos chiste con el voto. Lo bueno de un gobierno cercano a la izquierda es que algunos temas de fondo, más bien humanistas, ligados a lo básico de la condición humana, etc., no se discuten demasiado. Hay, sí, planteos tácitos, pero la vulgata discursiva parte de una base de conceptos medianamente válidos. Lo negativo de este tipo de gobierno, en tanto, es que afloran las exigencias progres donde antes existía apenas un antipopulismo incipiente. Son las mismas personas que vieron en Duhalde un estadista, mientras obviaban toda la era del gatillo fácil en la Provincia de Buenos Aires. Si nos sacó del pozo, si devaluó y no me morí, entonces tan "malo" no era, dijo más de uno. Habrá que consultarles a los allegados de Kosteki y Santillán si les da lo mismo. No es caer en el golpe bajo, sino recordar lo que hay que recordar. El paro agrario pertenece a la clase de maniobras por la cual un reacomodamiento político tiene siempre las mismas derivaciones: achicamiento del pequeño productor y lento avance del arrendamiento de campos por parte de los mismos dirigentes ruralistas que hacen la medida de fuerza para seguir negociando más adelante; y por otro lado, también está la búsqueda de un mejor control de los precios, en beneficio del exportador. Después habrá tiempo para reclamos gremiales (tractorazo, latifundazo, etc.). Estas personas, que siempre dirigen la vista hacia su propia sombra, provocan un recelo tal que permite verlos como centauros. "Todos tienen algo de Bucéfalo", asegura el querido Octavio Armand. Tal vez sea así, y sólo se nos transforman delante nuestro. Se pudren, mientras crece una demanda contra la política oficial de parte de muchos que dormían pensando cuándo cobrar la tela encerrada en el corral.
Entonces podría decir: no me gusta ese tipo de discurso, incluso desde entidades comprobadamente más abiertas como Federación Agraria, porque se practica lisa y llanamente el "tiro al cónyuge", cuando cualquiera que obseve números, sabrá lo bien que le fue y le va al sector ahora indignado, desde 2003 hacia estos días. ¿Qué quieren? Lo de siempre: más y con otras condiciones. El paro agrario aparece así con toda la fuerza de cualquier retrato ecuestre de Velázquez, la diferencia es que los personajes reales esta vez no son el centro de una extensión sometida. Los ruralistas rigen como figuras geométricas sobre la extensión, que por momentos parece ser toda la Argentina. Sin embargo, me gustaría pensar que estos reclamos son la expresión desbordada de una clase que se ve asfixiada por un gobierno hiperprogresista. Creo que los jerarcas del campo no logran hacer reaccionar a un gobierno que tiene todos los ingredientes para seguir beneficiándolos, pero que en la cadena de favores, alguien (Moreno, tal vez) entendió que existen negocios y socios mejores. Más allá de todo esto, no caeré en quienes están convencidos de que no han visto mejores gobiernos y castigan a éste porque no los representa como corresponde. Muchos creen que ellos son el reflejo donde el poder de turno debe mirarse, o bien, contemplarse hasta la admiración. La cosa no es al revés, pero un gobierno es un pedacito de uno, sin duda, aunque fuese la peor cara. Si no supiera que eso puede cambiarse, no escribiría lo que estoy escribiendo. Pero lo que no se soporta es la autoconmisceración desde el pensamiento medio, cuando sostiene que un personaje como Macri es una suerte de "castigo involuntario" ante la gilada setentista. Macri es Macri: no hagamos chiste con el voto. Lo bueno de un gobierno cercano a la izquierda es que algunos temas de fondo, más bien humanistas, ligados a lo básico de la condición humana, etc., no se discuten demasiado. Hay, sí, planteos tácitos, pero la vulgata discursiva parte de una base de conceptos medianamente válidos. Lo negativo de este tipo de gobierno, en tanto, es que afloran las exigencias progres donde antes existía apenas un antipopulismo incipiente. Son las mismas personas que vieron en Duhalde un estadista, mientras obviaban toda la era del gatillo fácil en la Provincia de Buenos Aires. Si nos sacó del pozo, si devaluó y no me morí, entonces tan "malo" no era, dijo más de uno. Habrá que consultarles a los allegados de Kosteki y Santillán si les da lo mismo. No es caer en el golpe bajo, sino recordar lo que hay que recordar. El paro agrario pertenece a la clase de maniobras por la cual un reacomodamiento político tiene siempre las mismas derivaciones: achicamiento del pequeño productor y lento avance del arrendamiento de campos por parte de los mismos dirigentes ruralistas que hacen la medida de fuerza para seguir negociando más adelante; y por otro lado, también está la búsqueda de un mejor control de los precios, en beneficio del exportador. Después habrá tiempo para reclamos gremiales (tractorazo, latifundazo, etc.). Estas personas, que siempre dirigen la vista hacia su propia sombra, provocan un recelo tal que permite verlos como centauros. "Todos tienen algo de Bucéfalo", asegura el querido Octavio Armand. Tal vez sea así, y sólo se nos transforman delante nuestro. Se pudren, mientras crece una demanda contra la política oficial de parte de muchos que dormían pensando cuándo cobrar la tela encerrada en el corral. 


 De algún modo sus viajes son inútiles, o más bien tienen la lógica de un gasto excesivo; en ellos se postula la insensatez de los deseos sobre lo extranjero. El extranjero, parecen decir, es real: casi no hay nada más cierto ni irrefutable. Sin embargo lo ilusorio consiste en esperar habitarlo. En parte porque representa una amenaza de castigo (y en este aspecto uno piensa, por ejemplo, en el diario de Horacio Quiroga) y en parte porque se ha convertido en algo trivial (una cosa que puede atravesarse como un parque de atracciones previsibles).
De algún modo sus viajes son inútiles, o más bien tienen la lógica de un gasto excesivo; en ellos se postula la insensatez de los deseos sobre lo extranjero. El extranjero, parecen decir, es real: casi no hay nada más cierto ni irrefutable. Sin embargo lo ilusorio consiste en esperar habitarlo. En parte porque representa una amenaza de castigo (y en este aspecto uno piensa, por ejemplo, en el diario de Horacio Quiroga) y en parte porque se ha convertido en algo trivial (una cosa que puede atravesarse como un parque de atracciones previsibles).