Un ojo fílmico
Todo salido de un flim de Hitchcock, “La cortina rasgada” (Torn Curtain, 1966), donde un atenuado y científico Paul Newman, apenas cuarentón intenta escapar de las garras de las stassi como de la peste en “La Máscara de la Muerte Roja”, y todo debido a un previsible malentendido de espionaje. Por supuesto, Paul consigue escapar. Se trata de la lógica peripecia de una persona, cuya angustia y desolación se vuelve tantálica, hasta llegar sin pausas, pero con prisa, al último recurso: la restitución del orden narrativo. ¿Pero que había en esa película hitchcockiana que no hacía dudar ni por un segundo que estuviésemos en Berlín, la otra, la nunca más otra? Se trataba apenas de un efecto, leve, que sutilizaba todo: una oportuna seda recubriendo la cámara, interponiéndose, mejorando la imagen, adulterándola. Tal vez se haya colocado un pañuelo, de mujer seguramente, condicionando la lente y el ojo expectante de las peripecias de los protagonistas ( el otro era la informe Julie Andrews), y era entonces aquello cristalizando las formas de una ciudad reverenciada por lo lejana. De todas maneras allí había un concepto, aún no desarrollado en idea, sobre lo que se estaba narrando. Berlín oculta en la levedad. Berlín artificio. Berlín disfraz. El develamiento de esa impostura sería aquel gris de Wim Wenders anterior a los ángeles de “Der Himmel Über Berlin” (1988), cuando transformaran la noción de muro (cortina, muralla, tabique) en conciencia; o para decirlo con un parónimo occiental, una conciencia liberadora. ¿Pero antes qué existía? Todo aparece apuntar a que Berlín precedió a Berlín. Este pleonasmo superior al despropósito del discurso reserva una condición fundamental de las grandes ciudades, y es que ellos no sobreviven a los hombres sino a sus formas. De esta manera, el estilo (cualquiera fuera) no es sólo la producción de lo que surge, también lo es de lo que escapa y desvanece frente al modo de vida de quienes habitan una gran ciudad, y que en definitiva profundiza una continuidad paulatina llamada justamente “estilo”. La mirada de Wenders sobre Berlín, en ese sentido, no podría haber sido menos lineal, y no sólo por el salto ante el restablecimiento del color en la escena del ángel, cuando despierta de su invisible sueño de crisálida y reconoce a un tiempo el sonido de la comunicación –el lenguaje- y la posibilidad de las sensaciones –su propio cuerpo- sino por esos movimientos concéntricos en el trazado de esa ciudad que seduce y expele. Ese ángel regresa a la tierra para conocer su primer asombro (se vuelve niño en el poema, casi ronda, de Peter Handke) atrapado entre los muros.
de un flim de Hitchcock, “La cortina rasgada” (Torn Curtain, 1966), donde un atenuado y científico Paul Newman, apenas cuarentón intenta escapar de las garras de las stassi como de la peste en “La Máscara de la Muerte Roja”, y todo debido a un previsible malentendido de espionaje. Por supuesto, Paul consigue escapar. Se trata de la lógica peripecia de una persona, cuya angustia y desolación se vuelve tantálica, hasta llegar sin pausas, pero con prisa, al último recurso: la restitución del orden narrativo. ¿Pero que había en esa película hitchcockiana que no hacía dudar ni por un segundo que estuviésemos en Berlín, la otra, la nunca más otra? Se trataba apenas de un efecto, leve, que sutilizaba todo: una oportuna seda recubriendo la cámara, interponiéndose, mejorando la imagen, adulterándola. Tal vez se haya colocado un pañuelo, de mujer seguramente, condicionando la lente y el ojo expectante de las peripecias de los protagonistas ( el otro era la informe Julie Andrews), y era entonces aquello cristalizando las formas de una ciudad reverenciada por lo lejana. De todas maneras allí había un concepto, aún no desarrollado en idea, sobre lo que se estaba narrando. Berlín oculta en la levedad. Berlín artificio. Berlín disfraz. El develamiento de esa impostura sería aquel gris de Wim Wenders anterior a los ángeles de “Der Himmel Über Berlin” (1988), cuando transformaran la noción de muro (cortina, muralla, tabique) en conciencia; o para decirlo con un parónimo occiental, una conciencia liberadora. ¿Pero antes qué existía? Todo aparece apuntar a que Berlín precedió a Berlín. Este pleonasmo superior al despropósito del discurso reserva una condición fundamental de las grandes ciudades, y es que ellos no sobreviven a los hombres sino a sus formas. De esta manera, el estilo (cualquiera fuera) no es sólo la producción de lo que surge, también lo es de lo que escapa y desvanece frente al modo de vida de quienes habitan una gran ciudad, y que en definitiva profundiza una continuidad paulatina llamada justamente “estilo”. La mirada de Wenders sobre Berlín, en ese sentido, no podría haber sido menos lineal, y no sólo por el salto ante el restablecimiento del color en la escena del ángel, cuando despierta de su invisible sueño de crisálida y reconoce a un tiempo el sonido de la comunicación –el lenguaje- y la posibilidad de las sensaciones –su propio cuerpo- sino por esos movimientos concéntricos en el trazado de esa ciudad que seduce y expele. Ese ángel regresa a la tierra para conocer su primer asombro (se vuelve niño en el poema, casi ronda, de Peter Handke) atrapado entre los muros.
Entonces, decíamos, aflora el concepto. La cortina rasgada de Hitchcock colocada sobre la sintaxis de una ciudad como Berlín en un plano traductivo, y en donde la seda se transmuta y se vuelve hierro a los ojos del primer espectador (el director del film), y enseguida, en otro rápido doble juego, ese hierro de la Guerra Fría se rasga como la seda, se libera y pierde su consistencia de sustancia inalterable. Esa es la mirada occidental sobre los hielos berlineses de los 60, pero no por ello concede la totalidad del cuerpo espacial de la urbe.
Pero habrá algo más: Fassbinder.
En “Berlin Alexanderplatz” (1980), el legado final de Rainer Werner, la ciudad reemerge desde un maeslstrom bestial previo a la Segunda Guerra Mundial, para enquistarse en las tensiones cotidianas de un barrio berlinés, y proponer así un simulacro de Arca de Noé urbano, donde los animales no sólo no huyen de una inundación bíblica (es decir, espiritual), sino que se incorporan gustosos a la catástrofe. El trazo de Fassbinder vampiriza el clima de la novela de Alfred Doblin, y se aboca a presentar su anatomía, es decir, el cuerpo social de un ciudad cuyos atributos están en plena combustión. De un modo o de otro, en cada uno de los trece capítulos (de los que en definitiva conforman una miniserie) se observa una Berlín de pre-guerra, que no dista mucho de sus futuras versiones. O al menos la noción, casi como una postal, de las sucesivas Berlín.
Asegurar la inalterabilidad de una metrópoli en el transcurso del tiempo, es exigir una prueba concreta de la existencia de la eternidad. Lo mismo que la cámara cinematográfica cuando ofrece en cada toma una versión de sus planos, la ciudac toda se vuelve un núcleo de origen movedizo. ¿Pero dónde hallar un punto en común? Podría decirse que el punto unificador se halla en la percepción de la mirada sobre la urbe (ese ojo atento, despierto, del comienzo del mencionado film de W enders), o mejor, un panóptico que instala un continuum, una deriva previa a la noción-Berlín, luego amplificada por la idiosincracia y vida de los berlineses. La ciudad, en esa traducción de la lente acoplada al cine, modula un lenguaje ligado a una gramática morosa, por momentos cercana a una constante ingravidez del ambiente, con sus paisajes plúmbeos, como una propagación de la última imagen de la Berlín del Tercer Reich, o las imágenes de los primeros ladrillos del Muro frente a la puerta de Brandenburgo.
enders), o mejor, un panóptico que instala un continuum, una deriva previa a la noción-Berlín, luego amplificada por la idiosincracia y vida de los berlineses. La ciudad, en esa traducción de la lente acoplada al cine, modula un lenguaje ligado a una gramática morosa, por momentos cercana a una constante ingravidez del ambiente, con sus paisajes plúmbeos, como una propagación de la última imagen de la Berlín del Tercer Reich, o las imágenes de los primeros ladrillos del Muro frente a la puerta de Brandenburgo.
La postal de una comunidad ceñida en Súper Ocho.
Nosferatu / Caligari
Murnau, 1921. Espasmos finales del expresionismo antes de pasar al gótico tardío de Lugosi, al manierismo de Corman, al dandysmo perturbador de Frank Langella, al versión lisérgica del tándem Herzog-Kinski sobre el film de Murnau; o bien al posmodernismo barroco y obsesivo de la dupla Cóppola-Oldman. Demasiados calificativos para una capital que los elude, abomina de ellos. El Nosferatu berlinés se incorpora de su féretro y posa su ojo de escualo en el descuido teatral de la víctima. La sombra de sus dedos de mandarín negro examina la generalidad inocente, la envuelve hasta asimilarla al paisaje que parece detenerse. El monstruo no discrimina: resuelve su apetito sin intermediar erótica alguna (ver la saga de films de Christopher Lee, como vampiro babeante). La ciudad a expensas de la amenaza que viene del Este, aunque en clave Sturm und Drang. El Nosferatu de Murnau se mimetiza en los interiores, y por eso no habla, prefiere atacar. La sola aparición de ese gólem explica los motivos de su presencia, y al mismo tiempo, recordemos que no se trata de un conde enigmático y educado, cuya máxima cualidad es seducir a su paso. Me imagino una Berlín semejante al concepto, sin prolegómenos, una ciudad que se glosa a sí misma, mientras cierta uniformidad la contenga. El Muro afianzó esa noción, porque siempre ocupó sentido la convicción de que no habría, a ciencia cierta, dos ciudades.
En el reverso, el prisma sin graduación de los poemas crepusculares de George Trakl, y la interpelación vía fragmentos, casi asmáticos, de Paul Celan. Trakl, austríaco; Celan, rumano. Los dos en lucha con la sintaxis de su lengua madre, a la que entendían insuficiente como vía de expresión, para luego intentar restarle sentido a una racionalidad y aspereza manifestada en la escritura. Se podría decir que en esa “música de piedra” ellos, de un modo u otro berlineses, “no faltan, no sobran: llegan muertos”, si parafraseáramos un poema del cubano José Kozer, de su libro "Et mutabile". La percepción de la realidad da paso a una certeza que no tiene l ey escrita: Berlín surgiendo de un meollo de penumbras.
ey escrita: Berlín surgiendo de un meollo de penumbras.
Ahora bien, ¿hablar de la lengua de un país es referirse a la idiosincracia de una ciudad? Habrá matices, los hay. Los desconocemos. Berlín como reducto de la lengua total, uniforme, impone una dinámica horizontal, una retórica. Romper el estatuto de esa lengua como manera de amplificar posibilidades al lenguaje.
La ciudad promueve sus gólems, como en “El gabinete del Doctor Caligari” (Robert Wiene, 1919), en donde la figura hipnótica y sin voluntad de Cesare estrangula los interiores del film y da rienda suelta a los favores de su amo. Como se recordará, en el film de Wiene, nada queda claro y los límites entre lo real y lo imaginario se dan la mano con la incandescencia sexual de los protagonistas. Caligari es Berlín, sin coincidimos en repentizar sin atenuantes las imágenes de la película y a la vez asociarla con algún espacio urbanístico real.
Berlín nos hace pensar en Berlín. Esa secuela del teatro expresionista en Caligari no habría que buscarla muy lejos, aunque convengamos que la película también expresa los efectos posibles de la teoría de la relatividad, sobre todo en la pregnancia cubista de la obra. La idea posible sería ésta: desperdigar el poder de observación del objeto, relegando el detalle. Es dcir, la fórmula cubista monitoreaba con su microscópica esas zonas donde un solo para de ojos no podría abarcar, siquiera la máxima atención. Pero no hay descripción sino puro mecanismo puesto en primer plano.
Berlín cubista, rodeándolo todo con su único ojo ya multiplicado. Berlín también sobreponiéndose al salto por demás alógeno de El grito de Edvard Munch, del que es deudor, al menos en lo residual, es decir, en lo que queda alojado en la memoria estética de quien se enfrente a esa tela. Con el cuadro de Munch, el horror inmediato se concentra en la agudeza reprimida de ese alarido que alguna vez arribará (1961, muro). Bien, Berlín impotente. U otra definición: Berlín periférico (Fassbinder, again): barroco. Pero ¿Berlín será todo eso? Es decir, ¿se trata de la ciudad del horror? De plano descartemos semejante etiqueta. No hay horror, sino su aproximación escenográfica, un fondo estampado en siglos que faculta al pastiche y habilita al lacrado, como un sello de identidad ciudadano. Y el horror, como variante del asombro. A diferencia del expresionismo lírico y cinematográfico, aquello que nombramos “Berlín” parece salirse del marco escénico determinado, y aglutina un movimiento estético refugiado en la implosión y las alteraciones psicológicas, esas distorsiones.
El cielo sobre Cave
¿Por qué regresar a “Der Himmel Über Berlin”? Tal vez porque fuera la única forma de regresar a Fassbinder y su “Berlin Alexanderplatz”. Los dos films se unen, se contactan y estilizan hacia el espectador dos miradas sobre la urbe. Una de ellas, profundamente responsorial (la de Wenders), mostrándonos esos ángeles que acuden en escucha del alma berlinesa, herida, para luego acometer en la tierra una fallida tarea evangelizadora. El ángel que materializa su cuerpo entre los mortales, consigue captar el alma amorosa –se enamora- pero margina aquella comprensión en aguas profundas del principio de la cinta (recordar las escenas, deslizantes, en la biblioteca). Ya no escucha, ahora sólo percibe por sí mismo y no contradice sus impulsos. Es, de nuevo, un niño ante una ciudad que también convive con la novedad que, finalmente, ha logrado reconocerse. La contracara de este aspecto cuasi místico de Wenders sería la miniserie de Fassbinder. En “Berlin Alexanderplatz”, el proceso de bestialización es evidente, hasta arribar mediante un movimiento helicoidal, al triunfo de lo atávico. La traición se muestra sin vergüenza aparente, preparando el terreno a las sucesivas y posteriores catástrofes germanas. La promiscuidad y la violencia de este Fassbinder provoca la sensación de estar frente a un camuflaje, una actuación adrede del devenir humano sin control. No debe entenderse esto como una caída moral, término muy en boga para explicar hechos de rapiña institucional. Lo que Fassbinder sí propone como lectura es la visualización, acelerada, de los porqués de la decadencia de su pueblo, que podría hallarse en la desconexión sintáctica de las personas con la ciudad. Y aquí sintaxis no refiere a la estructura literaria, sino al espacio de la lengua como sostén de cultura. Wenders, en cambio, llega a su Berlín con el tren de aterrizaje preparado, las alas ladeadas y observando las primeras luces de la pista. Es la mirada de un exiliado que regresa a su país después de años, pero que en los momentos previos no logra quitar los ojos del suelo natal. Cuando posa sus pies en la tierra, el film invierte su atmósfera, y comienza una nueva historia.
Ahora bien: lo que Wenders comprende es que no puede exhibir un relato que sólo circule alrededor de lo alegórico, ni siquiera de lo metafórico, ya que en un momento determinado la obra está a punto de saturarse, de morir sulfatada. De algu na u otra manera, debían unirse el Ángel (ahora con mayúscula) y el Muro, y cancelar tanto la alegoría como la metáfora. Y es ahí cuando la inteligencia de este autor ocupa su lugar de privilegio. Entonces aparece el verdadero complemento del film, que es su música, y en un lugar preferencial, Nick Cave. El cantante y compositor australiano se muestra en “Der Himmel Über Berlin” con un envolvente paseo escénico, en el interior de un pequeño y enrarecido salón de concierto, que podría haber sido un bar sólo apto para adolescentes. El teatro de las acciones no queda determinado, sino que prolonga el efecto general de la narración. Así, la escena no quiebra el tono reflexivo del film, debido a que la toma (cabe recordarlo) sucede en una Berlín amortiguada por la dispersión, y en la que todo habitante, incluso sus actores, se hallan empapados por esa atmósfera. De todas manera, la escena tiene vital importancia en la película porque resalta el poder de lo expresivo como una suerte de penetración por hipnósis y los efectos seguros de la vestimenta (negra, acidulada), seguidos por esos movimientos en ralentí que ofrece un Nick Cave que no produce sino un espacio más de agotamiento. Es el final y epítome del 80. Lo también relevante que es que la presentación de Cave en ese particular recinto no logra sino un impacto débil en los jóvenes que prestan cierta atención al recital. Se trata de muchachos-zombies, sin respuesta corporal (recuérdese la manifestación contraria: el frenesí del concierto de The New Yarbirds/Led Zeppelin, en “Blow-up”, de Michelángelo Antonioni, 1966). La ciudad provocando expresiones artísticas en momentos de acabamiento de la crisis. Se trata del sentido dado por Martin Heidegger a esa palabra (“acabamiento”), y que no es otro que el de arribar a una especie de cero neutral, al punto de forzar el recomienzo.
na u otra manera, debían unirse el Ángel (ahora con mayúscula) y el Muro, y cancelar tanto la alegoría como la metáfora. Y es ahí cuando la inteligencia de este autor ocupa su lugar de privilegio. Entonces aparece el verdadero complemento del film, que es su música, y en un lugar preferencial, Nick Cave. El cantante y compositor australiano se muestra en “Der Himmel Über Berlin” con un envolvente paseo escénico, en el interior de un pequeño y enrarecido salón de concierto, que podría haber sido un bar sólo apto para adolescentes. El teatro de las acciones no queda determinado, sino que prolonga el efecto general de la narración. Así, la escena no quiebra el tono reflexivo del film, debido a que la toma (cabe recordarlo) sucede en una Berlín amortiguada por la dispersión, y en la que todo habitante, incluso sus actores, se hallan empapados por esa atmósfera. De todas manera, la escena tiene vital importancia en la película porque resalta el poder de lo expresivo como una suerte de penetración por hipnósis y los efectos seguros de la vestimenta (negra, acidulada), seguidos por esos movimientos en ralentí que ofrece un Nick Cave que no produce sino un espacio más de agotamiento. Es el final y epítome del 80. Lo también relevante que es que la presentación de Cave en ese particular recinto no logra sino un impacto débil en los jóvenes que prestan cierta atención al recital. Se trata de muchachos-zombies, sin respuesta corporal (recuérdese la manifestación contraria: el frenesí del concierto de The New Yarbirds/Led Zeppelin, en “Blow-up”, de Michelángelo Antonioni, 1966). La ciudad provocando expresiones artísticas en momentos de acabamiento de la crisis. Se trata del sentido dado por Martin Heidegger a esa palabra (“acabamiento”), y que no es otro que el de arribar a una especie de cero neutral, al punto de forzar el recomienzo.
Un tramo también revelador del presunto clima berlinés es el balance abastraído de la trapecista de “Der Himmel Über Berlin”, protagonizada por Solveig Dommartin, al término de una función circense. La mujer dibuja sus verdaderas aptitudes en el trapecio creando en soledad figuras ajenas al repertorio de la función. Berlín como una mujer suspendida en un porvenir lejano. En medio de esta escena, la música juega su rol de potencialidad taciturna, y es allí, en medio de esa espacialidad, donde Wenders, la lengua alemana y la antigua ciudad restaurada por la sucesión de fotogramas, vuelven a darse la mano y reinician la bienvenida.
El ángel imposible se reúne con la lengua, y responde.
(*) Parte de un artículo publicado junto al arquitecto Raúl Walter Arteca, en el número 8 de la revista “47 al fondo”, que edita la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre 2002.
Todo salido
 de un flim de Hitchcock, “La cortina rasgada” (Torn Curtain, 1966), donde un atenuado y científico Paul Newman, apenas cuarentón intenta escapar de las garras de las stassi como de la peste en “La Máscara de la Muerte Roja”, y todo debido a un previsible malentendido de espionaje. Por supuesto, Paul consigue escapar. Se trata de la lógica peripecia de una persona, cuya angustia y desolación se vuelve tantálica, hasta llegar sin pausas, pero con prisa, al último recurso: la restitución del orden narrativo. ¿Pero que había en esa película hitchcockiana que no hacía dudar ni por un segundo que estuviésemos en Berlín, la otra, la nunca más otra? Se trataba apenas de un efecto, leve, que sutilizaba todo: una oportuna seda recubriendo la cámara, interponiéndose, mejorando la imagen, adulterándola. Tal vez se haya colocado un pañuelo, de mujer seguramente, condicionando la lente y el ojo expectante de las peripecias de los protagonistas ( el otro era la informe Julie Andrews), y era entonces aquello cristalizando las formas de una ciudad reverenciada por lo lejana. De todas maneras allí había un concepto, aún no desarrollado en idea, sobre lo que se estaba narrando. Berlín oculta en la levedad. Berlín artificio. Berlín disfraz. El develamiento de esa impostura sería aquel gris de Wim Wenders anterior a los ángeles de “Der Himmel Über Berlin” (1988), cuando transformaran la noción de muro (cortina, muralla, tabique) en conciencia; o para decirlo con un parónimo occiental, una conciencia liberadora. ¿Pero antes qué existía? Todo aparece apuntar a que Berlín precedió a Berlín. Este pleonasmo superior al despropósito del discurso reserva una condición fundamental de las grandes ciudades, y es que ellos no sobreviven a los hombres sino a sus formas. De esta manera, el estilo (cualquiera fuera) no es sólo la producción de lo que surge, también lo es de lo que escapa y desvanece frente al modo de vida de quienes habitan una gran ciudad, y que en definitiva profundiza una continuidad paulatina llamada justamente “estilo”. La mirada de Wenders sobre Berlín, en ese sentido, no podría haber sido menos lineal, y no sólo por el salto ante el restablecimiento del color en la escena del ángel, cuando despierta de su invisible sueño de crisálida y reconoce a un tiempo el sonido de la comunicación –el lenguaje- y la posibilidad de las sensaciones –su propio cuerpo- sino por esos movimientos concéntricos en el trazado de esa ciudad que seduce y expele. Ese ángel regresa a la tierra para conocer su primer asombro (se vuelve niño en el poema, casi ronda, de Peter Handke) atrapado entre los muros.
de un flim de Hitchcock, “La cortina rasgada” (Torn Curtain, 1966), donde un atenuado y científico Paul Newman, apenas cuarentón intenta escapar de las garras de las stassi como de la peste en “La Máscara de la Muerte Roja”, y todo debido a un previsible malentendido de espionaje. Por supuesto, Paul consigue escapar. Se trata de la lógica peripecia de una persona, cuya angustia y desolación se vuelve tantálica, hasta llegar sin pausas, pero con prisa, al último recurso: la restitución del orden narrativo. ¿Pero que había en esa película hitchcockiana que no hacía dudar ni por un segundo que estuviésemos en Berlín, la otra, la nunca más otra? Se trataba apenas de un efecto, leve, que sutilizaba todo: una oportuna seda recubriendo la cámara, interponiéndose, mejorando la imagen, adulterándola. Tal vez se haya colocado un pañuelo, de mujer seguramente, condicionando la lente y el ojo expectante de las peripecias de los protagonistas ( el otro era la informe Julie Andrews), y era entonces aquello cristalizando las formas de una ciudad reverenciada por lo lejana. De todas maneras allí había un concepto, aún no desarrollado en idea, sobre lo que se estaba narrando. Berlín oculta en la levedad. Berlín artificio. Berlín disfraz. El develamiento de esa impostura sería aquel gris de Wim Wenders anterior a los ángeles de “Der Himmel Über Berlin” (1988), cuando transformaran la noción de muro (cortina, muralla, tabique) en conciencia; o para decirlo con un parónimo occiental, una conciencia liberadora. ¿Pero antes qué existía? Todo aparece apuntar a que Berlín precedió a Berlín. Este pleonasmo superior al despropósito del discurso reserva una condición fundamental de las grandes ciudades, y es que ellos no sobreviven a los hombres sino a sus formas. De esta manera, el estilo (cualquiera fuera) no es sólo la producción de lo que surge, también lo es de lo que escapa y desvanece frente al modo de vida de quienes habitan una gran ciudad, y que en definitiva profundiza una continuidad paulatina llamada justamente “estilo”. La mirada de Wenders sobre Berlín, en ese sentido, no podría haber sido menos lineal, y no sólo por el salto ante el restablecimiento del color en la escena del ángel, cuando despierta de su invisible sueño de crisálida y reconoce a un tiempo el sonido de la comunicación –el lenguaje- y la posibilidad de las sensaciones –su propio cuerpo- sino por esos movimientos concéntricos en el trazado de esa ciudad que seduce y expele. Ese ángel regresa a la tierra para conocer su primer asombro (se vuelve niño en el poema, casi ronda, de Peter Handke) atrapado entre los muros.Entonces, decíamos, aflora el concepto. La cortina rasgada de Hitchcock colocada sobre la sintaxis de una ciudad como Berlín en un plano traductivo, y en donde la seda se transmuta y se vuelve hierro a los ojos del primer espectador (el director del film), y enseguida, en otro rápido doble juego, ese hierro de la Guerra Fría se rasga como la seda, se libera y pierde su consistencia de sustancia inalterable. Esa es la mirada occidental sobre los hielos berlineses de los 60, pero no por ello concede la totalidad del cuerpo espacial de la urbe.
Pero habrá algo más: Fassbinder.
En “Berlin Alexanderplatz” (1980), el legado final de Rainer Werner, la ciudad reemerge desde un maeslstrom bestial previo a la Segunda Guerra Mundial, para enquistarse en las tensiones cotidianas de un barrio berlinés, y proponer así un simulacro de Arca de Noé urbano, donde los animales no sólo no huyen de una inundación bíblica (es decir, espiritual), sino que se incorporan gustosos a la catástrofe. El trazo de Fassbinder vampiriza el clima de la novela de Alfred Doblin, y se aboca a presentar su anatomía, es decir, el cuerpo social de un ciudad cuyos atributos están en plena combustión. De un modo o de otro, en cada uno de los trece capítulos (de los que en definitiva conforman una miniserie) se observa una Berlín de pre-guerra, que no dista mucho de sus futuras versiones. O al menos la noción, casi como una postal, de las sucesivas Berlín.
Asegurar la inalterabilidad de una metrópoli en el transcurso del tiempo, es exigir una prueba concreta de la existencia de la eternidad. Lo mismo que la cámara cinematográfica cuando ofrece en cada toma una versión de sus planos, la ciudac toda se vuelve un núcleo de origen movedizo. ¿Pero dónde hallar un punto en común? Podría decirse que el punto unificador se halla en la percepción de la mirada sobre la urbe (ese ojo atento, despierto, del comienzo del mencionado film de W
 enders), o mejor, un panóptico que instala un continuum, una deriva previa a la noción-Berlín, luego amplificada por la idiosincracia y vida de los berlineses. La ciudad, en esa traducción de la lente acoplada al cine, modula un lenguaje ligado a una gramática morosa, por momentos cercana a una constante ingravidez del ambiente, con sus paisajes plúmbeos, como una propagación de la última imagen de la Berlín del Tercer Reich, o las imágenes de los primeros ladrillos del Muro frente a la puerta de Brandenburgo.
enders), o mejor, un panóptico que instala un continuum, una deriva previa a la noción-Berlín, luego amplificada por la idiosincracia y vida de los berlineses. La ciudad, en esa traducción de la lente acoplada al cine, modula un lenguaje ligado a una gramática morosa, por momentos cercana a una constante ingravidez del ambiente, con sus paisajes plúmbeos, como una propagación de la última imagen de la Berlín del Tercer Reich, o las imágenes de los primeros ladrillos del Muro frente a la puerta de Brandenburgo.La postal de una comunidad ceñida en Súper Ocho.
Nosferatu / Caligari
Murnau, 1921. Espasmos finales del expresionismo antes de pasar al gótico tardío de Lugosi, al manierismo de Corman, al dandysmo perturbador de Frank Langella, al versión lisérgica del tándem Herzog-Kinski sobre el film de Murnau; o bien al posmodernismo barroco y obsesivo de la dupla Cóppola-Oldman. Demasiados calificativos para una capital que los elude, abomina de ellos. El Nosferatu berlinés se incorpora de su féretro y posa su ojo de escualo en el descuido teatral de la víctima. La sombra de sus dedos de mandarín negro examina la generalidad inocente, la envuelve hasta asimilarla al paisaje que parece detenerse. El monstruo no discrimina: resuelve su apetito sin intermediar erótica alguna (ver la saga de films de Christopher Lee, como vampiro babeante). La ciudad a expensas de la amenaza que viene del Este, aunque en clave Sturm und Drang. El Nosferatu de Murnau se mimetiza en los interiores, y por eso no habla, prefiere atacar. La sola aparición de ese gólem explica los motivos de su presencia, y al mismo tiempo, recordemos que no se trata de un conde enigmático y educado, cuya máxima cualidad es seducir a su paso. Me imagino una Berlín semejante al concepto, sin prolegómenos, una ciudad que se glosa a sí misma, mientras cierta uniformidad la contenga. El Muro afianzó esa noción, porque siempre ocupó sentido la convicción de que no habría, a ciencia cierta, dos ciudades.
En el reverso, el prisma sin graduación de los poemas crepusculares de George Trakl, y la interpelación vía fragmentos, casi asmáticos, de Paul Celan. Trakl, austríaco; Celan, rumano. Los dos en lucha con la sintaxis de su lengua madre, a la que entendían insuficiente como vía de expresión, para luego intentar restarle sentido a una racionalidad y aspereza manifestada en la escritura. Se podría decir que en esa “música de piedra” ellos, de un modo u otro berlineses, “no faltan, no sobran: llegan muertos”, si parafraseáramos un poema del cubano José Kozer, de su libro "Et mutabile". La percepción de la realidad da paso a una certeza que no tiene l
 ey escrita: Berlín surgiendo de un meollo de penumbras.
ey escrita: Berlín surgiendo de un meollo de penumbras.Ahora bien, ¿hablar de la lengua de un país es referirse a la idiosincracia de una ciudad? Habrá matices, los hay. Los desconocemos. Berlín como reducto de la lengua total, uniforme, impone una dinámica horizontal, una retórica. Romper el estatuto de esa lengua como manera de amplificar posibilidades al lenguaje.
La ciudad promueve sus gólems, como en “El gabinete del Doctor Caligari” (Robert Wiene, 1919), en donde la figura hipnótica y sin voluntad de Cesare estrangula los interiores del film y da rienda suelta a los favores de su amo. Como se recordará, en el film de Wiene, nada queda claro y los límites entre lo real y lo imaginario se dan la mano con la incandescencia sexual de los protagonistas. Caligari es Berlín, sin coincidimos en repentizar sin atenuantes las imágenes de la película y a la vez asociarla con algún espacio urbanístico real.
Berlín nos hace pensar en Berlín. Esa secuela del teatro expresionista en Caligari no habría que buscarla muy lejos, aunque convengamos que la película también expresa los efectos posibles de la teoría de la relatividad, sobre todo en la pregnancia cubista de la obra. La idea posible sería ésta: desperdigar el poder de observación del objeto, relegando el detalle. Es dcir, la fórmula cubista monitoreaba con su microscópica esas zonas donde un solo para de ojos no podría abarcar, siquiera la máxima atención. Pero no hay descripción sino puro mecanismo puesto en primer plano.
Berlín cubista, rodeándolo todo con su único ojo ya multiplicado. Berlín también sobreponiéndose al salto por demás alógeno de El grito de Edvard Munch, del que es deudor, al menos en lo residual, es decir, en lo que queda alojado en la memoria estética de quien se enfrente a esa tela. Con el cuadro de Munch, el horror inmediato se concentra en la agudeza reprimida de ese alarido que alguna vez arribará (1961, muro). Bien, Berlín impotente. U otra definición: Berlín periférico (Fassbinder, again): barroco. Pero ¿Berlín será todo eso? Es decir, ¿se trata de la ciudad del horror? De plano descartemos semejante etiqueta. No hay horror, sino su aproximación escenográfica, un fondo estampado en siglos que faculta al pastiche y habilita al lacrado, como un sello de identidad ciudadano. Y el horror, como variante del asombro. A diferencia del expresionismo lírico y cinematográfico, aquello que nombramos “Berlín” parece salirse del marco escénico determinado, y aglutina un movimiento estético refugiado en la implosión y las alteraciones psicológicas, esas distorsiones.
El cielo sobre Cave
¿Por qué regresar a “Der Himmel Über Berlin”? Tal vez porque fuera la única forma de regresar a Fassbinder y su “Berlin Alexanderplatz”. Los dos films se unen, se contactan y estilizan hacia el espectador dos miradas sobre la urbe. Una de ellas, profundamente responsorial (la de Wenders), mostrándonos esos ángeles que acuden en escucha del alma berlinesa, herida, para luego acometer en la tierra una fallida tarea evangelizadora. El ángel que materializa su cuerpo entre los mortales, consigue captar el alma amorosa –se enamora- pero margina aquella comprensión en aguas profundas del principio de la cinta (recordar las escenas, deslizantes, en la biblioteca). Ya no escucha, ahora sólo percibe por sí mismo y no contradice sus impulsos. Es, de nuevo, un niño ante una ciudad que también convive con la novedad que, finalmente, ha logrado reconocerse. La contracara de este aspecto cuasi místico de Wenders sería la miniserie de Fassbinder. En “Berlin Alexanderplatz”, el proceso de bestialización es evidente, hasta arribar mediante un movimiento helicoidal, al triunfo de lo atávico. La traición se muestra sin vergüenza aparente, preparando el terreno a las sucesivas y posteriores catástrofes germanas. La promiscuidad y la violencia de este Fassbinder provoca la sensación de estar frente a un camuflaje, una actuación adrede del devenir humano sin control. No debe entenderse esto como una caída moral, término muy en boga para explicar hechos de rapiña institucional. Lo que Fassbinder sí propone como lectura es la visualización, acelerada, de los porqués de la decadencia de su pueblo, que podría hallarse en la desconexión sintáctica de las personas con la ciudad. Y aquí sintaxis no refiere a la estructura literaria, sino al espacio de la lengua como sostén de cultura. Wenders, en cambio, llega a su Berlín con el tren de aterrizaje preparado, las alas ladeadas y observando las primeras luces de la pista. Es la mirada de un exiliado que regresa a su país después de años, pero que en los momentos previos no logra quitar los ojos del suelo natal. Cuando posa sus pies en la tierra, el film invierte su atmósfera, y comienza una nueva historia.
Ahora bien: lo que Wenders comprende es que no puede exhibir un relato que sólo circule alrededor de lo alegórico, ni siquiera de lo metafórico, ya que en un momento determinado la obra está a punto de saturarse, de morir sulfatada. De algu
 na u otra manera, debían unirse el Ángel (ahora con mayúscula) y el Muro, y cancelar tanto la alegoría como la metáfora. Y es ahí cuando la inteligencia de este autor ocupa su lugar de privilegio. Entonces aparece el verdadero complemento del film, que es su música, y en un lugar preferencial, Nick Cave. El cantante y compositor australiano se muestra en “Der Himmel Über Berlin” con un envolvente paseo escénico, en el interior de un pequeño y enrarecido salón de concierto, que podría haber sido un bar sólo apto para adolescentes. El teatro de las acciones no queda determinado, sino que prolonga el efecto general de la narración. Así, la escena no quiebra el tono reflexivo del film, debido a que la toma (cabe recordarlo) sucede en una Berlín amortiguada por la dispersión, y en la que todo habitante, incluso sus actores, se hallan empapados por esa atmósfera. De todas manera, la escena tiene vital importancia en la película porque resalta el poder de lo expresivo como una suerte de penetración por hipnósis y los efectos seguros de la vestimenta (negra, acidulada), seguidos por esos movimientos en ralentí que ofrece un Nick Cave que no produce sino un espacio más de agotamiento. Es el final y epítome del 80. Lo también relevante que es que la presentación de Cave en ese particular recinto no logra sino un impacto débil en los jóvenes que prestan cierta atención al recital. Se trata de muchachos-zombies, sin respuesta corporal (recuérdese la manifestación contraria: el frenesí del concierto de The New Yarbirds/Led Zeppelin, en “Blow-up”, de Michelángelo Antonioni, 1966). La ciudad provocando expresiones artísticas en momentos de acabamiento de la crisis. Se trata del sentido dado por Martin Heidegger a esa palabra (“acabamiento”), y que no es otro que el de arribar a una especie de cero neutral, al punto de forzar el recomienzo.
na u otra manera, debían unirse el Ángel (ahora con mayúscula) y el Muro, y cancelar tanto la alegoría como la metáfora. Y es ahí cuando la inteligencia de este autor ocupa su lugar de privilegio. Entonces aparece el verdadero complemento del film, que es su música, y en un lugar preferencial, Nick Cave. El cantante y compositor australiano se muestra en “Der Himmel Über Berlin” con un envolvente paseo escénico, en el interior de un pequeño y enrarecido salón de concierto, que podría haber sido un bar sólo apto para adolescentes. El teatro de las acciones no queda determinado, sino que prolonga el efecto general de la narración. Así, la escena no quiebra el tono reflexivo del film, debido a que la toma (cabe recordarlo) sucede en una Berlín amortiguada por la dispersión, y en la que todo habitante, incluso sus actores, se hallan empapados por esa atmósfera. De todas manera, la escena tiene vital importancia en la película porque resalta el poder de lo expresivo como una suerte de penetración por hipnósis y los efectos seguros de la vestimenta (negra, acidulada), seguidos por esos movimientos en ralentí que ofrece un Nick Cave que no produce sino un espacio más de agotamiento. Es el final y epítome del 80. Lo también relevante que es que la presentación de Cave en ese particular recinto no logra sino un impacto débil en los jóvenes que prestan cierta atención al recital. Se trata de muchachos-zombies, sin respuesta corporal (recuérdese la manifestación contraria: el frenesí del concierto de The New Yarbirds/Led Zeppelin, en “Blow-up”, de Michelángelo Antonioni, 1966). La ciudad provocando expresiones artísticas en momentos de acabamiento de la crisis. Se trata del sentido dado por Martin Heidegger a esa palabra (“acabamiento”), y que no es otro que el de arribar a una especie de cero neutral, al punto de forzar el recomienzo.Un tramo también revelador del presunto clima berlinés es el balance abastraído de la trapecista de “Der Himmel Über Berlin”, protagonizada por Solveig Dommartin, al término de una función circense. La mujer dibuja sus verdaderas aptitudes en el trapecio creando en soledad figuras ajenas al repertorio de la función. Berlín como una mujer suspendida en un porvenir lejano. En medio de esta escena, la música juega su rol de potencialidad taciturna, y es allí, en medio de esa espacialidad, donde Wenders, la lengua alemana y la antigua ciudad restaurada por la sucesión de fotogramas, vuelven a darse la mano y reinician la bienvenida.
El ángel imposible se reúne con la lengua, y responde.
(*) Parte de un artículo publicado junto al arquitecto Raúl Walter Arteca, en el número 8 de la revista “47 al fondo”, que edita la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre 2002.









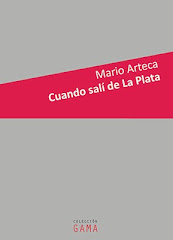











No hay comentarios.:
Publicar un comentario